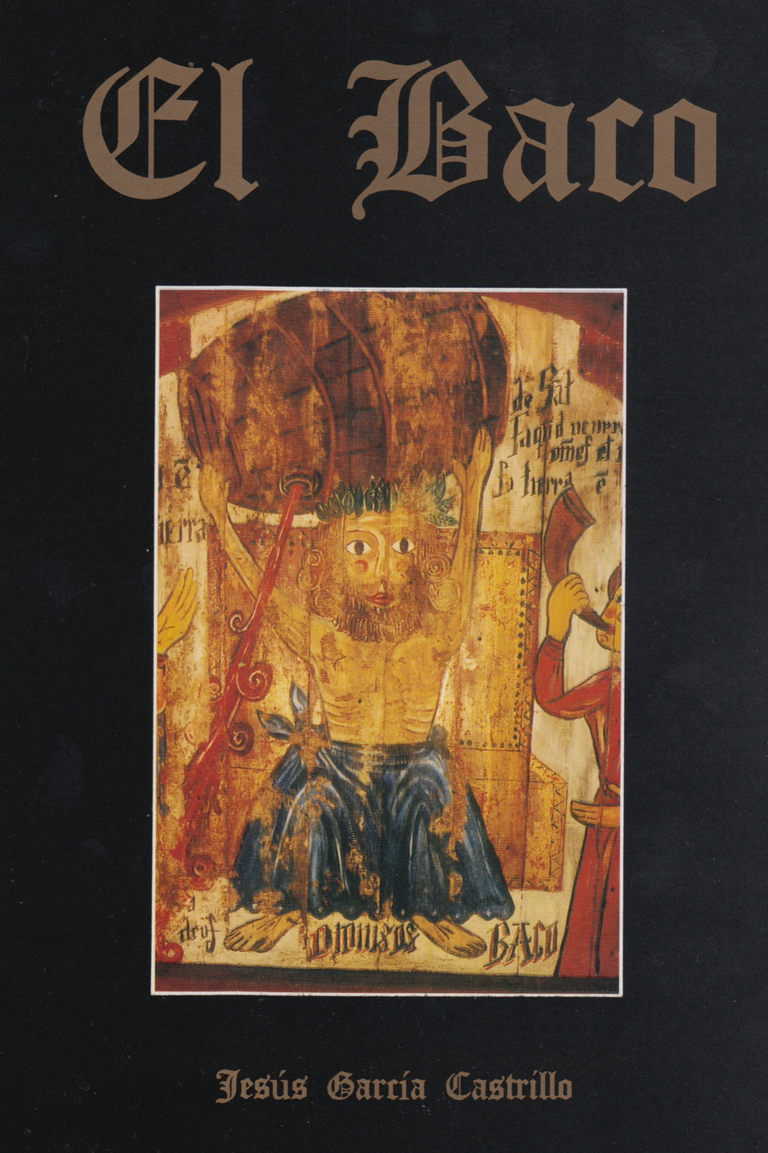
44
Durante la mañana del once de diciembre de 1982, inmediatamente después de comenzar la tercera clase, solamente rompía el silencio del Instituto la voz de Román explicando logaritmos detrás de una ventana abierta del primer piso, mezclada con el rítmico sonsonete de la multicopista que, como de costumbre, Alfonso Sierra Borrego manipulaba pasando clichés de exámenes en la cámara de cristales y aluminio. Juan, con las manos en los bolsillos, sentado en su taburete, perdía su mirada en la escalinata de la entrada. Al aparcamiento llegó un coche de la policía.
—Buenos días.
A Juan se le encogieron los músculos ventrales: —¡Buenos! ¿Qué dezean?
Respondió uno de los dos secretas:
—Quisiéramos hablar con el Señor Director del Instituto.
—No va a zer pozible porque aquí no hay director.
Se miraron sabuesos. El más gallito, con bigote hitleriano, engabardinado, rompió el fuego:
—No es ninguna broma, señor conserje.
El chaqueta cruzada azul marino se identificaba. Alfonso Sierra desenchufó la máquina e intervino prudente:
—No se ha expresado bien. Solamente quiere decirle que no hay director, sino que es una señora. Tú, quieto aquí, Juan, que yo los acompañaré al despacho.
Algo avergonzado corrigió Juan:
—En eztos momentos eztá dando claze, porque la directora también ez profezora.
Muy dispuesto, Alfonso Sierra tomó la iniciativa:
—Acompáñenme, que la llamaré ahora mismo. ¿Ha pasado algo? Consideraron al unísono una intromisión impertinente. Se sintió embarrado Alfonso Sierra cuando el jefe zanjó su pregunta:
—Eso, a usted no le compete.
—Perdonen, yo soy suboficial del ejército —envalentonado el conserje Alfonso Sierra.
Se distendió el ambiente ya que, comprensivo y paternal, el inspector azul marino, botones metálicos, echaba tierra sobre el asunto:
—Entonces, me debe usted respeto y obediencia, aunque podemos considerarnos compañeros porque yo serví a la patria como alférez de complemento en la I.P.S., en Monte la Reina.
Se le bajaron los humos al conserje:
—Disculpe usted, mi alférez; únicamente quería decirles que no me confundieran a mí con ese cateto —se mostraba confidente bajando el tono por si Juan pudiera captar algo desde lejos—, que no hay vez que no meta la pata. Siempre cree que lo sabe todo y a la hora de la verdad tengo que sacarle yo las castañas del fuego.
Durante este intercambio, llegaron al despacho de la directora, quien, como había asegurado Juan, a esa hora impartía una clase de COU.
Alfonso Sierra solicitó a los agentes unos minutos de espera en el vestíbulo, mientras subía a llamarla. Subió las escaleras como si un cohete lo impulsara y el culo le quedara retrasado en la carrera. Se ayudaba con la mano en la barandilla.
Pocos minutos fueron suficientes para que apareciera la señora, cardado el cabello negro en un copete y maquillada discretamente, en traje de chaqueta. Sobre el pecho, a modo de collar, finas gafas metálicas pendían de una cadena dorada.
Policías y señora intercambiaron saludos corteses; les ofreció asiento en el despacho y abrió el diálogo con tópicas maneras ofreciéndose a su servicio. Mientras tanto, Alfonso Sierra increpaba a Juan en la conserjería como a un párvulo. Después de la perorata comprobó que no había surtido efecto. Llegaron a discutir acaloradamente e incluso a mandarse «a tomar por el culo» porque Juan le recordaba que sería todo lo guardia civil que quisiera, pero en la vida civil democrática nadie es más que nadie; a ver si se iba a creer superior por conservar, desde que estuvo en el ejército, un pistolón en su casa. ¡Caramba!
Sin más preámbulos que las presentaciones rutinarias, los agentes entraron de lleno en el asunto: la sospecha fundada caía sobre un profesor y los alumnos del Instituto que durante el verano pasaron por Astorga. De la catedral y del tesoro no faltaba nada, pero en el archivo habían desaparecido dos valiosos pergaminos medievales. Con la máxima prudencia tomarían las huellas dactilares, pues, sobre una superficie bruñida del Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, habían sido impregnadas con nitidez las del delito. Sería necesario llamar a los chavales. A don José Antonio Arias Marculeta no sería preciso porque las habían comprobado y no correspondían; se archivaban en la comisaría de Astorga desde hacía dos años, desde que intentó sustraer el Tumbo. De ese profesor ya tenían datos. En un principio, sobre él caía el peso de la incertidumbre, pero indefectiblemente había quedado excluido. Con seguridad absoluta, uno de los chicos había sido. ¡Sí señora!, además tenemos facultades judiciales, si fuera preciso, para entrar en sus domicilios. Bien pudiera ser que hubiera cometido el robo cualquier turista; por qué iban a ser nuestros alumnos; como si únicamente ellos hubieran visitado el archivo en el estío; incidirá en la imagen de nuestro centro. Ya sabemos que no es responsabilidad de los profesores ni de nadie, ni siquiera de sus padres, pero la sociedad es como es y no hay quien pueda librarnos de conjuros conscientes o subconscientes. Sería mejor facilitarles las direcciones de los alumnos excursionistas y que aprovecharan la prerrogativa de investigar en las casas particulares, aunque eso hubiera tenido lugar si los alumnos hubieran realizado la excursión por su cuenta sin que ningún profesor los hubiera acompañado; además estaba concertada la visita para las cinco de la tarde de un día determinado, y justamente por la formalidad de la que hacen gala los maragatos, el archivero, ausente por necesidad imperante, encargó a un sustituto; y aquella tarde sólo se concedió la excepción susodicha. Llevar a cabo la dirección del centro sólo acarrea problemas y ya está bien pechar con los derivados de los aspectos académicos concretos, pero tener que soportar los derivados de una excursión en un lugar a mil kilómetros... Por una parte la Administración, por otra los padres de los alumnos, sin olvidar el personal no docente; hoy precisamente están de baja cuatro de las cinco señoras de la limpieza, y están las clases hechas una porquería porque los profesores «progres» animan a fumar a los alumnos con su ejemplo; y ahora esto... ¡una investigación policial en marcha! La cabeza puede estallar en cualquier momento; y otros llamándome fascista por intentar que la enseñanza funcione. El otro día salió mi nombre en los periódicos tachándome de antidemocrática y franquista; y yo no soy de nada sino profesora y directora de un centro público. A veces me dan ganas de arrojar todo por la borda y que tire del carro el buey que más muja, que es muy fácil estar suelto y lamerse en el prado sin más trabajo que dar una coz al primero que pase. Toda mi culpa se sintetiza en haber aprobado una oposición a cátedra. Todavía no han asimilado que la sociedad a la que nos debemos nos demanda seriedad en nuestro cometido. Tuve que comerme las entrañas en el claustro pasado al oír a un agregado, de los que nunca hubieran aprobado unas oposiciones de ciento cincuenta temas, llamarme puta fascista retorcida cuando informé de la relajación de la disciplina y de los partes de faltas del alumnado. Definitivamente no asumo más compromisos; es mejor «profesoribus vulgaribus»; ahora pechar con lo que se avecina: ¡colaboradora de la policía! Esta no es la democracia que anhelábamos cuando en el campus corríamos delante de los grises en los años sesenta y tantos. Ahora resulta que soy vieja a los cuarenta, y burguesa, como me denominan los profesores que no llegan a treinta. Yo creo que lo más prudente será avisar a los padres de los alumnos antes de proceder a la toma de las huellas. No hace falta, es una simple prueba incruenta contemplada por la ley vigente, y una vez rescatados los documentos será cuestión de una regañina y tirar lo sucedido en el cesto de los papeles, ya que el señor Obispo retirará la denuncia a instancias nuestras con seguridad total y absoluta; y quedará como cosas de estudiantes, irresponsabilidades juveniles sin más trascendencia. Será preciso llamar al Vasco antes de nada, para ponerlo en antecedentes, aunque el policía más jefe no opina lo mismo, que ya es viejo en el oficio y en actividades policiales no hay que fiarse de nadie, y mucho menos si se aparenta despistada inocencia; por eso Candi, la directora, aprieta el botón de un timbre y se persona el conserje Alfonso Sierra Borrego con aires marciales y temple sumiso:
—A sus órd... —tuvo un lapsus—. Dígame usted, doña Candelas.
Triunfó la tesis de Candi adelantándose a los policías:
—Haga el favor de llamar a don José Antonio Arias Marculeta —consultaba el cuadrante después de abrir el cajón de la mesa—, que está dando clase en el aula de primero hache.
—¿Qué habrá hecho este pollo? —pensaba el guardia civil retirado mientras que mil veces ensayada, repetía con técnica certera la maniobra de subida por las escaleras: culo salido y manotazos en la barandilla.
—Que lo llama a usted doña Candi, pa un no se qué que ha pasado —le dijo de vuelta por el pasillo de arriba. Los alumnos se alborotaron y Alfonso Sierra retrocedió para poner orden.