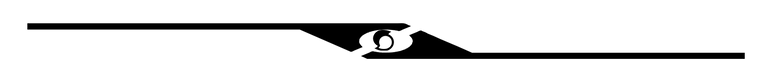Aquel martes, el cielo se había puesto de ese color gris suave que promete lluvia pero nunca termina de soltarla. En el huerto de los almendros viejos, el silencio solo se rompía por el sonido de la hierba fresca al ser arrancada.
Mora era la oveja más veterana. Tenía la lana larga, un poco enredada por las zarzas, y esa mancha marrón en la cara que la hacía parecer siempre un poco preocupada. A su lado, su compañera apenas asomaba el lomo blanco entre la maleza, que este año había crecido más alta que nunca.
No buscaban grandes aventuras. Para ellas, el paraíso era simplemente eso: un rincón con jaramagos amarillos, tierra húmeda y la seguridad de que los muros naranjas de la finca las protegían del viento.

De vez en cuando, Mora levantaba la cabeza, con una flor colgando de la boca, y miraba hacia los troncos retorcidos. Parecía que los árboles, con sus ramas desnudas como dedos estirándose al cielo, le estuvieran contando secretos de otros inviernos. Pero ella solo movía las orejas, suspiraba un poco de vapor blanco por la nariz y volvía a lo suyo.
Al final, la felicidad se parecía mucho a esa tarde: poca prisa, mucha hierba y una amiga al lado.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.